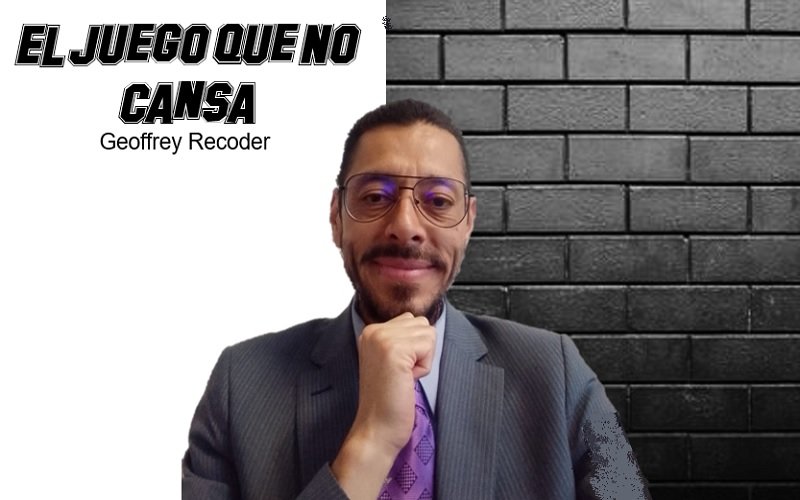
El juego que no cansa | El arte de dar y recibir golpes | Primera parte
2025-06-16 18:32:00
El boxeo a través de la historia, su origen, desarrollo, visión como espectáculo y deporte de alto rendimiento
El boxeo, un deporte que encarna la esencia de la confrontación atlética y la estrategia individual, ostenta una de las historias más ricas y prolongadas en el ámbito de las competiciones humanas. Desde sus rudimentarios inicios en las civilizaciones antiguas hasta su complejo estado actual como un espectáculo global y una disciplina deportiva altamente regulada, la evolución del boxeo es un testimonio fascinante de la adaptación cultural, la innovación técnica y la perdurable fascinación del ser humano por la prueba de fuerza, habilidad y voluntad. Este ensayo se propone trazar dicha trayectoria, delineando las transformaciones clave que han moldeado al pugilismo a lo largo de milenios, prestando especial atención a la evolución de sus reglas y costumbres, desde los Juegos Olímpicos de la Era Antigua hasta los desafíos y la vibrante realidad del siglo XXI.
Los Albores Antiguos: Del Pygmachia Griego al Caestus Romano. La práctica del combate a puño, en sus formas más primarias, precede a la historia escrita. Vestigios arqueológicos, como los frescos minoicos de Akrotiri (Santorini) datados alrededor del 1600 a.C., ilustran escenas de jóvenes contendientes con las manos vendadas, sugiriendo que alguna variante de boxeo ya era parte de las costumbres de la Edad del Bronce. Sin embargo, es en la Grecia Antigua donde el boxeo adquiere una formalización y un estatus deportivo que lo distingue. Introducido en los Juegos Olímpicos Antiguos en el 688 a.C., bajo el nombre de pygmachia, este deporte era una de las disciplinas más arduas y brutales.
Los boxeadores griegos, conocidos como pugilistas, no estaban divididos por categorías de peso, lo que significaba que la disparidad física podía ser considerable. Sus manos se envolvían con tiras de cuero suave, los himantes, que inicialmente ofrecían una protección mínima, más para la mano del golpeador que para el rostro del golpeado. Con el tiempo, estos himantes evolucionaron hacia versiones más duras y punzantes, incrementando la peligrosidad de los golpes.
Las reglas eran sombrías en su simplicidad: no había asaltos preestablecidos, ni límite de tiempo, y el combate continuaba hasta que uno de los púgiles caía inconsciente (nocaut) o alzaba un dedo, señal de rendición. Aunque los golpes dirigidos a los genitales estaban prohibidos, el resto del cuerpo era un objetivo válido.
La desfiguración y las lesiones graves eran comunes, y la muerte, aunque excepcional, no era impensable. El pygmachia era, por tanto, una prueba suprema de resistencia, aguante al dolor y una valentía casi espartana, más que una exhibición de técnica depurada o juego de piernas. Su inclusión en los Juegos Olímpicos subraya la importancia que la sociedad griega clásica otorgaba a las cualidades guerreras y a la areté (excelencia) física.
Con la expansión del Imperio Romano y la subsecuente anexión de Grecia, el boxeo fue asimilado, pero transformado por la sensibilidad romana, más inclinada al espectáculo y la espectacularidad. Los romanos adoptaron el boxeo, pero lo adaptaron a su propia visión de entretenimiento, a menudo despojándolo de su dignidad atlética para convertirlo en un mero acto circense. El caestus romano, una evolución del himantes, se convirtió en un arma temible, incorporando púas de metal, cuero endurecido, y a veces, trozos de hierro o plomo. Este armamento transformaba cada golpe en un martillo contundente, diseñado para infligir el máximo daño. Los púgiles romanos eran con frecuencia esclavos, prisioneros de guerra o condenados, forzados a combatir hasta el sometimiento o, con frecuencia, la muerte. El boxeo se amalgamó con los sangrientos combates de gladiadores en las arenas, perdiendo su esencia deportiva y sumergiéndose en una era de brutalidad y degradación. Con la decadencia y eventual caída del Imperio Romano, y el ascenso del cristianismo como fuerza dominante, que condenaba los espectáculos sangrientos, el boxeo, junto con otras disciplinas similares, fue proscrito o cayó en el olvido, marcando un largo crepúsculo en su historia.
El Renacer y la Codificación: De las Peleas Callejeras a las Reglas de Queensberry. Tras siglos de letargo, el boxeo reemergió en la Inglaterra del siglo XVII. En esta fase, conocida como pugilismo a puño limpio (bare-knuckle boxing), el combate resurgió entre las clases populares, con apuestas como un motor fundamental. Las peleas eran a menudo caóticas y salvajes, con mínimas reglas informales. Los combatientes podían luchar, agarrar y derribarse mutuamente. No existían rounds definidos; la pelea continuaba hasta que uno de los hombres era incapaz de continuar o se rendía. Era un espectáculo rudo, a menudo asociado con la ilegalidad y la violencia callejera, pero que capturaba la atención de multitudes, desde los obreros hasta los nobles que buscaban emociones fuertes.
El siglo XVIII marcó el inicio de un esfuerzo por civilizar y estructurar este brutal pasatiempo. James Figg, proclamado "Campeón de Inglaterra" en 1719, estableció una academia en Londres, donde además de boxeo, enseñaba esgrima y lucha con bastón, elevando la disciplina a un arte. Sin embargo, fue su pupilo, Jack Broughton, quien dio el paso fundamental hacia la regulación. En 1743, Broughton, tras un combate en el que mató accidentalmente a un oponente, formuló sus "Reglas de Broughton". Estas reglas, aunque rudimentarias para los estándares actuales, fueron revolucionarias para su tiempo:
El Conteo para un Caído: Un púgil que caía al suelo tenía 30 segundos para levantarse por sus propios medios; si no lo lograba, era considerado "vencido". Esta regla introdujo la noción de un "descanso" y un límite para la recuperación del combatiente, aunque el round no terminaba hasta la caída.
Prohibición de Golpear a un Oponente Caído: Una vez que un boxeador tocaba el suelo, no se le permitía ser golpeado. Esto buscaba evitar lesiones innecesarias a un oponente vulnerable.
Limitaciones en Agarre y Mordiscos: Se prohibía agarrar por debajo de la cintura, las patadas y los mordiscos. Estas acciones eran consideradas "poco caballerosas" y buscaban enfocar el combate en los golpes de puño, alejándolo de la lucha libre.
Área de Combate Delimitada: Aunque no era un ring formal como lo conocemos, se establecía un espacio para el combate, y los "segundos" de cada boxeador no podían interferir activamente en la pelea.
Estas reglas buscaron mitigar la brutalidad excesiva y proteger a los combatientes, iniciando el camino del boxeo hacia un deporte más atlético y menos un mero ejercicio de supervivencia. Aunque los guantes no eran obligatorios (solo se usaban en los entrenamientos como "mufflers"), y las peleas seguían siendo agotadoras y a menudo prolongadas, las Reglas de Broughton sentaron un precedente crucial para la formalización futura.
Las "Costumbres" del Boxeo a Puño Limpio y las "London Prize Ring Rules": Antes de cualquier codificación formal, las peleas a puño limpio se regían por un conjunto de "costumbres" tácitas, más que por reglas escritas. La ausencia de guantes significaba que los golpes podían ser devastadores, y las manos del boxeador se lesionaban fácilmente. Un "round" terminaba no por tiempo, sino cuando un púgil caía al suelo. Tras la caída, se le daba un breve respiro para que su segundo (la persona que lo asistía) lo ayudara a reincorporarse. Si no podía continuar, perdía. No había categorías de peso, por lo que la disparidad de tamaño y fuerza era común. Las patadas y los mordiscos estaban generalmente mal vistos, pero la lucha cuerpo a cuerpo (wrestling), los derribos e incluso los golpes a un oponente en el suelo eran práctica común y a menudo tolerados. El objetivo era simplemente incapacitar al oponente por cualquier medio efectivo, y las peleas podían durar horas, con ambos contendientes sufriendo horribles desfiguraciones.
Las "London Prize Ring Rules", adoptadas en 1838 y revisadas en 1853, fueron un paso fundamental en la formalización de estas costumbres, sucediendo y ampliando las "Reglas de Broughton". Aunque aún permitían el combate a puño limpio, introdujeron mayor estructura y seguridad:
El Ring: Se especificaba un ring de 24 pies (7.3 metros) cuadrados, delimitado por cuerdas (generalmente dos). En el centro del ring se marcaba una "línea de scratch".
Fin del Round: Un round terminaba únicamente cuando un púgil era derribado (caía al suelo o a una rodilla y mano). No había límite de tiempo para los rounds.
Recuperación y "Scratch Line": Después de una caída, se le daban 30 segundos de descanso al púgil derribado, y luego 8 segundos adicionales para que se pusiera de pie y regresara a la "línea de scratch" en el centro del ring sin ayuda. Si no lo lograba, era declarado perdedor. Esta práctica era una prueba dramática de su capacidad para continuar y añadía una capa de intensidad a los combates, simbolizando la voluntad de seguir luchando hasta el final.
Prohibiciones Específicas: Se prohibían los cabezazos, los golpes con el codo, los golpes bajos (por debajo de la cintura), los mordiscos, los piquetes de ojos y patear.
Agarres y Lanzamientos: Se permitían los agarres y derribos (wrestling), pero sin golpear al oponente mientras estaba en el suelo.
No Guantes: Los guantes no eran obligatorios; las peleas se realizaban a puño limpio.
Un ejemplo icónico de la resistencia extrema requerida en esta era es el combate entre John L. Sullivan y Jake Kilrain el 8 de julio de 1889. Esta fue la última pelea por el campeonato mundial de peso pesado a puño limpio reconocida en Estados Unidos y se llevó a cabo bajo las London Prize Ring Rules. El combate duró un agotador total de 75 rounds bajo el sofocante calor de Richburg, Misisipi, antes de que el segundo de Kilrain lanzara la toalla, declarando a Sullivan vencedor. Este maratónico enfrentamiento ilustra la brutalidad y la increíble durabilidad que definían el boxeo antes de las reglas modernas.
Continua el próximo miércoles.
El juego que no cansa
Alfonso Geoffrey Recoder Renteral
Especialista en gestión, dirección y administración en el deporte, doctor Honoris Causa, posdoctorando en Derecho, doctor en Ciencias de la Educación, doctorante en Administración y Política Pública, maestro en Gestión de Entidades Deportivas, maestro en Administración, maestro en Ciencias de la Educación con especialización en Gestión de Estudios Superiores, maestrante en Ciencias del Deporte, maestrante en Metodología del Entrenamiento Deportivo, maestrante en Periodismo y Comunicación Deportiva, licenciado en Educación Física, licenciado en Derecho.
FaceBook Whatsapp Google Plus





















